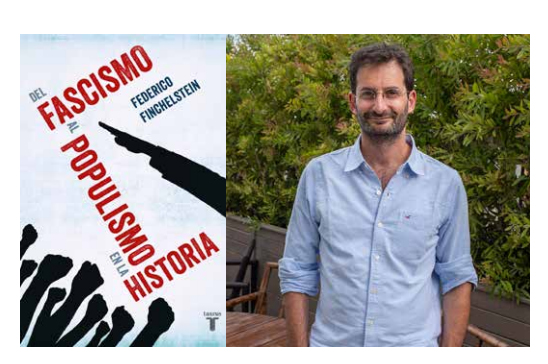Populismo, o el otro modo de ser en la política
Mayo 2021
Carlos Castillo
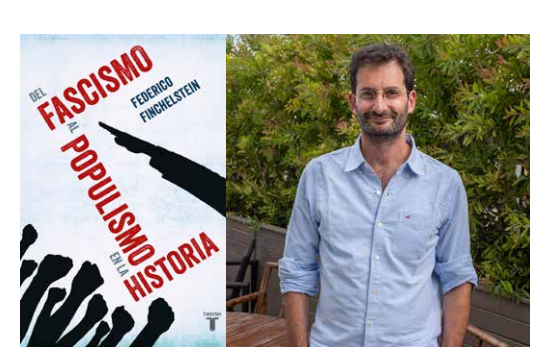
Referir hoy al populismo implica el riesgo de caer en una categoría de análisis que puede llevar a nombrar como tal todo lo que no coincide con las ideas propias: término escurridizo que supera cualquier contenedor ideológico tradicional para instalarse como un estilo de gobierno y de participación en la vida pública, una cultura política que reúne valores y prácticas herederas de los autoritarismos, de los movimientos de masas y de la polarización que caracterizó al siglo XX.
El antagonismo con la otra cultura política predominante de nuestro tiempo, la democrática, es claro y se reafirma conforme sus avances en términos de reconocimiento y sustantivación de derechos la sitúan en la vanguardia de las defensas de las libertades, con el trazo aún pendiente de nuevos paradigmas que permitan extender sus beneficios contra las múltiples brechas de desigualdad que padece el mundo contemporáneo; no obstante, con la certeza de que es la vía que permite el ejercicio más pleno y cabal de la libertad.
El populismo como alternativa de gobierno, sin embargo, ha accedido a los distintos espacios de poder sin distingo de la calidad democrática del país donde se instale, una auténtica cultura política que convive en el espacio público de la democracia y que suele llevarla a sus límites más dramáticos, expresos en la paradoja que implica el garantizar la participación incluso a quienes no creen en la propia democracia.
El populismo existe en la democracia, se apega a sus normas e instituciones y se desenvuelve como un actor más entre los que conviven en la escena política; gana y pierde elecciones, es capaz de transitar de la oposición al gobierno de manera institucional pero también tiende en ocasiones a buscar perpetuarse en el poder a través de transformaciones legales que invariablemente conducen al autoritarismo.
Esa vena autoritaria, antidemocrática y reformadora es la que hace del populismo un peligro potencial, porque de ella se desprenden las estrategias que se requieren para hacerse de ese control: la polarización como naufragio de la política y enrarecimiento de lo público, un Estado que pretende instalarse como rector absoluto de la sociedad, un liderazgo vertical que actúa como conducto de un sector de la ciudadanía y se asume representativo de todo el espectro social.
Entender de dónde proviene esa vena, cómo la cultura política populista es una que ha acompañado a las democracias y que cada determinado tiempo cobra auge y aceptación entre las sociedades, qué tan lejos han llegado esos liderazgos en el pasado y en qué tradición abrevan sus ideales es parte de la labor que realiza Federico Finchelstein en Del fascismo al populismo en la historia (Taurus, 2018): un recorrido que permite, antes que todo, asumir que se parte de una cultura política, con toda la complejidad, profundidad y especificidad que ello implica.
Y la tradición que origina esta cultura hunde sus raíces en dos liderazgos que crecen paralelos en la primera y segunda mitad del siglo XX: en Argentina, Juan Domingo Perón, y en Italia, Benito Mussolini, quienes desarrollan una forma de hacer política que tiene su punto más álgido en la Alemania de Adolfo Hitler: cada uno, dictador que accedió al poder por la vía democrática; cada uno, heredero y reformulador de un modo del ser político que hizo de la violencia una herramienta de control, dominio y poder.
Si el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín mantuvieron a los populismos al margen, una nueva ola –que preludia la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela en 1999– se consolida a partir de la crisis económica de 2008, tanto en Europa como en Latinoamérica, modificando los sistemas políticos, rozando los límites de la propia democracia, poniendo a prueba la solidez de sus instituciones, alternando en el ejercicio del poder como un actor más de la vida pública.
El llamado de Finchelstein podría, así, resumirse en la necesidad de ahondar en ese otro que nos parece ajeno, absolutamente ajeno, para comprender sus motivos, para conocer su tradición, para valorar su aporte y reconocer los grandes límites y los peligros que implica para la propia democracia: los que hubo en el pasado, los que hay en el presente, los que no obstante deben enfrentarse desde la propia civilidad democrática, desde asumir que ese otro es también una cultura, unas costumbres y unos hábitos, una forma de ser que también cabe en la democracia.
Carlos Castillo es Director de la revista Bien Común.